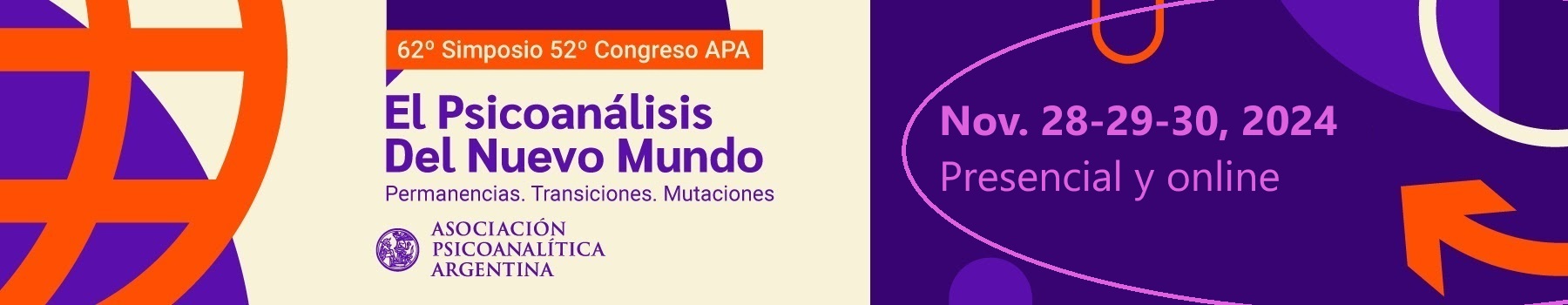

Participan en esta actividad Juan Carlos Tutte Galli Juan Carlos Tutte GalliAPU Presentador 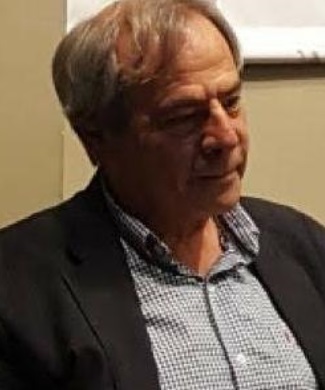 Ricardo Spector Ricardo SpectorAPA Moderador |
Participan en esta actividad Juan Carlos Tutte Galli Juan Carlos Tutte GalliAPU Presentador 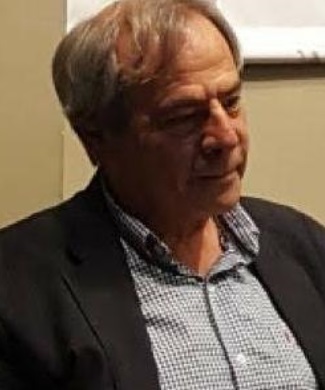 Ricardo Spector Ricardo SpectorAPA Moderador |
Propuesta Nro. 056 / Conversaciones clínicas
La temática del Seminario sobre “Psique y cerebro” (agosto2024) coordinado por APA y UBA, despertó en mi una serie de inquietudes. Los avances actuales en el conocimiento han demostrado tal desarrollo que, según el seminario citado, han llevado a la noción de “sujeto cerebral” o de un “yo cerebral”.
El contexto cada vez más cientificista nos induce a pensar en un sujeto cerebral. La misma fundamentación del seminario nos dice: “Si bien las explicaciones biológicas-neurocientistas intentan superar el típico dualismo cartesiano mente-cuerpo, paradójicamente los indudables avances de las neurociencias podrían hacer del cerebro una cárcel del alma”. Henry Ey (1975,7ª. Ed) comenzó su Tratado de Psiquiatría, con una reseña al dualismo- monismo sobre la discusión mente-cuerpo, considerando cómo superar estas discusiones abstractas y la necesidad de salir de “este callejón sin salida”.
Estos temas atrajeron mi interés como médico psiquiatra-psicoanalista de APU, en relación a los crecientes avances en neurociencias a la vez que, por otra parte según Kandel (1999), asistimos a un estancamiento del psicoanálisis. Este neurocientífico, ganador del premio Nobel de Neurociencias en el año 2000, con cuya postura coincido, ha demostrado gran interés en el psicoanálisis.
En uno de sus artículos destaca el debilitamiento de la presencia de éste, al haberse apartado de los medios académicos y hospitalarios : “Este declive es lamentable dado que el psicoanálisis representa aún el punto de vista más coherente e intelectualmente satisfactorio para el conocimiento de la mente”. Son cada vez más los psicoanalistas que en los últimos tiempos han trabajado en los aportes de las neurociencias al psicoanálisis, en un intento más integracionista. Pally (2000) al igual que Fonagy (1997) creen que los hallazgos de las neurociencias son compatibles con los psicoanalíticos, pero desafían a los psicoanalistas a ampliar sus conocimientos sobre este punto.
Hace unos años (2001) presenté, en colaboración con una colega, un trabajo llamado “Psicoanálisis y Neurociencias ¿una articulación posible o imposible? en el cual comenzamos mencionando una frase de Freud (1916.conferencia 18): “El edificio de la doctrina psicoanalítica que nosotros hemos creado, es en realidad una superestructura que está destinada a recibir alguna vez su fundamento orgánico, pero todavía no lo conocemos” Pero en otra parte Freud también comenta que: “abandonó su intento de articulación psicobiológica, en buena medida seguramente porque el conocimiento disponible sobre el cerebro resultaba imposible para cualquier intento de aproximación” (1895 Proyecto).
Al respecto, Bilder (1998), actualmente dijo:” Quizás ha llegado el momento de intentar una adecuada síntesis entre el pensamiento psicoanalítico y el neurocientífico.” No cabe duda que el cerebro es hoy, tal vez más que nunca, objeto de investigación y manipulación tanto material como interpretativa. Situándonos en el presente, se toma en cuenta la noción de epigenética, que intenta conciliar la interrelación “genoma vs ambiente” lo que nos remite a la noción de “ser bio-psico-social”. Lo que hoy sabemos es que mente y cerebro actúan en una misma dirección sin que ésto signifique una “cárcel del alma,” como algunos han planteado, concepto que me resulta difícil de compartir.
Es de esperar que aparezcan acuerdos más integracionistas para no convertir a su vez al cerebro en “una cárcel del conocimiento”. A este nivel intentaré referirme más específicamente a dos puntos: Por una parte apruebo que este Seminario haya reflotado la noción de empatía y la importancia de las emociones, ya que ambas protagonizan un rol fundamental en la sociedad y en aquellos que trabajan en salud mental. El factor emocional y particularmente la empatía, juegan un papel decisivo en la relación médico o terapeuta-paciente, componentes de un humanismo que debería estar presente en todo vínculo terapéutico.
Actualmente, en pleno auge de la inteligencia artificial, se habla de futuros robots capaces de desarrollar todo tipo de tareas, pero: ”¿podrán sustituir al factor emocional? De ésto trata el humanismo, al cual he intentado acercarme en un libro que publiqué en 2016: “Cuerpo teórico y afectos. Los pacientes nos enseñan” En el siguiente punto me gustaría incluir un relato, a modo de viñeta ficticia, cuyo argumento transcurre en el año 2050, momento en que la ciencia y el estudio del cerebro habrán avanzado al extremo de poder ensayar por primera vez un trasplante cerebral. Sergio, un muchacho de 26 años, ingeniero, con una familia bien constituida, protagonizó un accidente automovilístico con un traumatismo encéfalo craneano gravísimo, que le provocó muerte cerebral.
Al mismo tiempo, otro joven de 24 años, José, un delincuente con conductas homicidas, en una pelea carcelaria fue apuñalado sufriendo daño físico irreversible, aunque sin lesión cerebral, por lo que los neurocirujanos decidieron tomar a José como donante cerebral, de modo que Sergio recibió el cerebro de José.
La interrogante a plantear es: ¿estamos ante Sergio con el cerebro de José o de José con el cuerpo de Sergio? A través de esta ficción literaria pretendo plantear el problema en estos términos: ante el caso de aquel que recibe un trasplante de cerebro ¿sigue siendo él mismo con el cerebro del donante o por el contrario pasa a ser el donante con el cuerpo del trasplantado? Tal situación, nos pone ante una disyuntiva ¿donde asienta la personalidad? ¿Se trata de una “cárcel del alma” o un “yo cerebral”? No pretendemos encerrar el alma, pero sí no encerrar el conocimiento porque: “Tarde o temprano el avance del saber acabará minando el orden tradicional” (1973. Andrevski) Dr. JUAN CARLOS TUTTÉ Agosto/2024